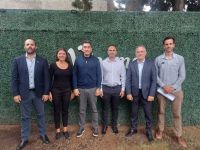¿Qué hubiera pasado si Arlt visitaba Viedma y Patagones hoy?
Cuando vino, en 1934, se enamoró de los paisajes maragatos pero no pudo decir lo mismo de la capital provincial, debido a que se estaba recuperando de la gran inundación de 1899.

El legendario escritor y periodista Roberto Arlt contó en una de sus Aguasfuertes patagónicas que la ciudad de Patagones es bonita como "beso de novia en lluvia".
La llenó de elogios en 1934, hace 87 años, pero no pudo decir lo mismo de Viedma que recién se estaba recuperando de la inundación de 1899.
Pero ahora jugamos con el interrogante de ¿qué hubiera pasado si recorriera las calles de ambas ciudades hoy? Sin dudas, podría escribir mucho sobre la renovada costanera viedmense y que el principal monumento de su fundador lleva consigo un barbijo anti covid.

De Patagones, seguramente podría reafirmar toda la belleza que conserva por el decidido trabajo de cuidar el casco histórico. Con seguridad, también se detendría en la iglesia que se lleva todas las miradas de los visitantes y destacaría cómo sigue el Pasaje San José.
Lo que sí angustiaría a Arlt es el cierre del clásico Hotel Percaz, que fue el mismo en donde se hospedó en su aventura por nuestra zona.
Todo lo dicho es imaginación pura, pero lo que sí es certero es que Arlt dejó una de las piezas literarias más ricas de Patagones. Para leerla una y mil veces.
Transcripción completa
El pueblo de Patagones

Imposibilitado de utilizar diez definiciones para calificar al pueblo de Patagones, escalonaré unas cuantas. El público puede quedarse con la que más le agrade.
Ahí van:
Patagones es un pueblo donde se puede morir de muerte romántica.
Patagones es una niña bien. Aspira.
Patagones podría ser una ciudad costera de Brasil. Es más quieto y denso que una de aquellas ciudades del trópico donde José Mojica y la Rubia Platinada se desvanecen escuchando una rumba ejecutada por la orquesta de Don Aspiazu.
Patagones es bonito como un beso de novia. (En día de lluvia).
En Patagones se puede escribir una novela de amor tan amoroso, que después de leerla, los amantes no escojan sino entre el suicidio o la felicidad.
Patagones es noble, rústico y severo y, al mismo tiempo, dulce como un «menino».
Para escribir sobre Patagones hay que ponerse una mano sobre el corazón y entornar dulcemente los ojos. Y no tener miedo del ridículo al afirmar que es diez veces más bonito que Bahía Blanca, que Rosario y que Tandil, a pesar de ser diez veces más pequeño que la parroquia de Caballito. Todas estas y otras innumerables virtudes se le pueden descubrir a Patagones en un día nublado.
Patagones

Situado en una loma, su declive se precipita sobre el Río Negro. En dicho declive, liso como paño de billar (grava tan apisonada que el agua de los carritos regadores no penetra, sino corre), Patagones tiene el color verdoso del cemento portland.
Hasta el río, se baja por escaleras de noventa escalones, callejuelas tortuosas, limpias y estrechas, con aceras de mosaicos y escalones de baldosas.
¿Qué diré del centro?
En estas calles de grava, color ceniza, se descubren peluquerías niqueladas donde se aplican fomentos faciales y rayos ultravioletas. También un instituto de belleza. Calles estrechas y perfectas. Encajonadas por altas fachadas. El trescientos de la calle Rivadavia es tan inusitadamente parejo y solitario, que se podría tender una mesa en medio de la calle y almorzar en la más enternecedora intimidad.
En la misma esquina del trescientos, hay una farmacia desparramando un tan poético olor a iodoformo, que se cree habitar en esos pueblos de sierras, de gente con una renta superior a quinientos pesos mensuales que va a morirse de languidez. Un pueblo donde no se toleran ruidos indiscretos. Por eso digo que en Patagones podría fallecer violentamente de una muerte romántica y oír el canto del cisne.
Y junto a esta maravilla de lisura, silencio, soledad, estructurado el Patagones antiguo, estallando aquí, allá, bajo la forma de viviendas truncas y barrosas que parecen sobrevivir al furor de un terremoto, muros de cuarenta centímetros de adobe, derrumbados definitivamente, murallas con las aberturas de las puertas desaparecidas, verdegueantes de higos de tuna y flores amarillas de cactus espinosos, ranchos definitivamente clausurados, con altas veredas truncadas, a las que se sube escalentas de peldaños desgastados y que ya nadie usa.
Pastel desolado que complementa el paisaje de las murallas color ceniza, de ladrillo de juntas tomadas con cemento portland, pulidas por el viento y sobre cuyas crestas asoman los bucles de las enredaderas y los espinosos tallos de los rosales.
Si uno se sienta en la plaza, en un banco blanco, a la orilla de un cantero esmaltado de florecillas blancas (¡oh, los clásicos de la literatura con sus canteros esmaltados de florecillas blancas!) distingue a su frente, a una profundidad de treinta metros, el manso cauce del Río Negro lamiendo las orillas empenachadas de vegetales, candelabros de siete brazos. Un barco negro, el «Toro», carga fardos de lana y bolsas de trigo.
Si se vuelve la cabeza a la izquierda, más allá del Banco de la Nación, en un fondo accidentado de zig-zags de murallas, se descubre la curva de un alto médano, gris acero, y si se gira los ojos a la plaza, a los árboles de tronco grueso que dejan llover cabelleras de verde emperador, se emociona por un instante, y en vez de pensar que se encuentra en un pueblo del Sur, piensa que está en el Norte, Río de Janeiro, la isla de Paquetá...
Silencio, paz, el viento eterno que pasa y lima el ladrillo y redondea los médanos y riza el agua. Subiendo el declive, hacia la estación del Ferrocarril del Sur se tropieza con una plaza mocha, una especie de campo de juegos atléticos, con un obelisco rematado por un general impersonal, que resulta el intrépido marino Villarino. Esto después de aventar el polvo del olvido, pues la estatua carece del nombre del prócer.
De allí al correo hay un paso, y juro que sólo un ciego puede desear vivir lejos del correo de Patagones, pues en él se encuentra empleada Venus Afrodita, disfrazada de morocha. Cuanto viajero entra al correo de Patagones y mira a la tal empleada, recibe como una descarga eléctrica y luego, cuando se repone, pide cinco pesos en estampillas de medio centavo... y contadas una por una por la susodicha empleada.
Vida portuaria en Patagones

Desde el océano Atlántico hasta el pueblo de Patagones, siguiendo a lo largo del río, hay siete leguas de distancia. Y estas siete leguas del Río Negro pueden ser navegadas por barcos de catorce y quince pies de calado, cabotaje que da una idea de la importancia de este cauce de agua, navegable aun cuarenta leguas hacia el Oeste.
De allí que Patagones cuente con un puerto, si puerto se puede llamar a un muro de mampostería del cual se desprenden dos malecones de travesados de quebracho donde atracan los buques. Junto a la base de los malecones, lujuriosos y verdes como loros, estallan los mimbrales. Al otro lado del río se extiende la costa de Viedma, empenachada de álamos tan prodigiosamente altos, que forman una muralla. El cielo aparece enrejado por romboidales entrecruzamientos de ramas.
Y frente al pueblo, corre la calle Roca.
Los contemplativos

Esta calle Roca, a la cual me refiero, está convenientemente adornada en su extensión de quinientos metros, de bodegones y vinerías. Entre vinería y vinería, levantan sus fachadas lisas de ladrillo, casas marineras, de dos pisos, con puertas que se abren en el espacio a galerías adornadas de tiestos de geranios. Grandes almacenes de ramos generales, depósitos de maderas, patios de suelo pavimentado de granito con torres de fardos de lana y agencias de navegación, se benefician en la orilla próspera, y todo se halla tan convenientemente pacificado que uno, recorriendo la calle referida, supone que se encuentra en un puerto para enfermos de los centros nerviosos y frenopáticos agudos; y para que se vea que mi apreciación no adolece de ligera ni de exagerada, contaré lo que vi, en términos medidos y serenos, como cuadra a un explorador correcto.
Al día siguiente de mi llegada a Patagones, me levanté temprano, ocho de la mañana, y cuando llegué a la dicha calle Roca, vi que los bodegueros recién retiraban las persianas de madera de las vidrieras y ventanas de sus boliches. Hecho que no tiene importancia alguna pues a las ocho de la mañana, este suceso ocurre en todos los parajes del mundo.
Lo que no ocurre en todos los parajes del mundo, y esto van a convenirlo conmigo, es que simultáneamente con los bodegueros que retiran los tableros de las puertas de sus casas, aparezcan otros ciudadanos en las puertas de sus domicilios y, munidos de sillas y bancos, se instalen en las veredas en grupos de dos o tres y comiencen a mirar cómo corren las aguas del río.
Y varios de aquellos ciudadanos eran tan cortos de mano, por no decir de genio, que en vez de traer el banco de su casa, entraban al bodegón y salían con una silla cuyo respaldar colocaban de manera que en él pudieran apoyar el brazo mientras la espalda la arrimaban a la pared.
Y me preguntaba si esta no sería una anormalidad, cuando tuve que retirar semejante presunción, en vista de que varios vinateros colocaban bancos de tabla con capacidad para tres o cuatro ciudadanos, en sus asientos. Y mientras yo abría la boca, pues era la primera vez en mi vida que asistía a semejante espectáculo portuario, llegó un hombre de una sola pierna, con dos muletas, y se ubicó de inmediato en un banco, y entonces no pude menos de acordarme de la Isla del Tesoro y del famoso pirata de una sola pierna y cara ajamonada. Me acerqué al insigne estropeado y le pedí permiso para sacarle una fotografía, a lo cual el hombre, imperturbable y magnánimo, me respondió:
-Por mí saque todas las que quiera.
De manera que si la foto no se ha velado, tendrán el gusto de conocer a uno de los contemplativos de la calle Roca.
Frente a otro establecimiento donde se vendía el jugo de uva convenientemente fermentado, descubrí un grupo de viejos de pelo amarillo, sacos azules y pantalones color canela. Contemplaban el río y, para no perder detalle alguno de él, comenzaban a mirarlo a las ocho en punto de la mañana, lo cual pinta muy a las claras el fervor que tienen los nativos de Patagones, por su hermoso Río de la Paz. Otra respetable cantidad de patagonenses permanecía sentada en un malecón, las piernas al aire, escupiendo al río, y siguiendo cada uno con la mirada su mancha de saliva, hasta que la perdía de vista. Y estos eran hombres mal entrazados que en otros puertos hubieran hombreado bolsas o muy pesados bultos, pero aquí estaban desde temprano dedicados a las arduas tareas de la contemplación, que requiere un temperamento entrenado, pues la contemplación no es una disciplina que se puede practicar de hoy para mañana, y sí requiere una larga práctica de dolce far niente, de flaca graduada y vagancia dosificada.
Y, como dije en notas anteriores, sólo un buque estaba cargando en el puerto, y era el «Toro», y para que peones de la barraca no tuvieran excesivo trabajo, lanzaban las bolsas encima de una vagoneta que arrastraba un caballo, y para que el caballo no se matara padeciendo noblemente en la vagoneta, esta corría sobre rieles lubricados, de manera que cuando me aparté del puerto no pude menos de echarle una sonrisa a un bodeguero que le estaba lavando la cara a su comercio. Tan poco tendría que hacer el hombre, que le lanzaba a la pared con una jarra volúmenes de agua para ablandar el engrudo de un inocente afiche durante la noche. Y cuando comenzó a raspar el papelote con un tremendo cuchillo, como para degollar a un gigante, un grupo de patagonenses formó un amplio círculo en redor de él y todos asombrados lo miraban cómo trabajaba. Y yo también.
 7.2ºc
7.2ºc